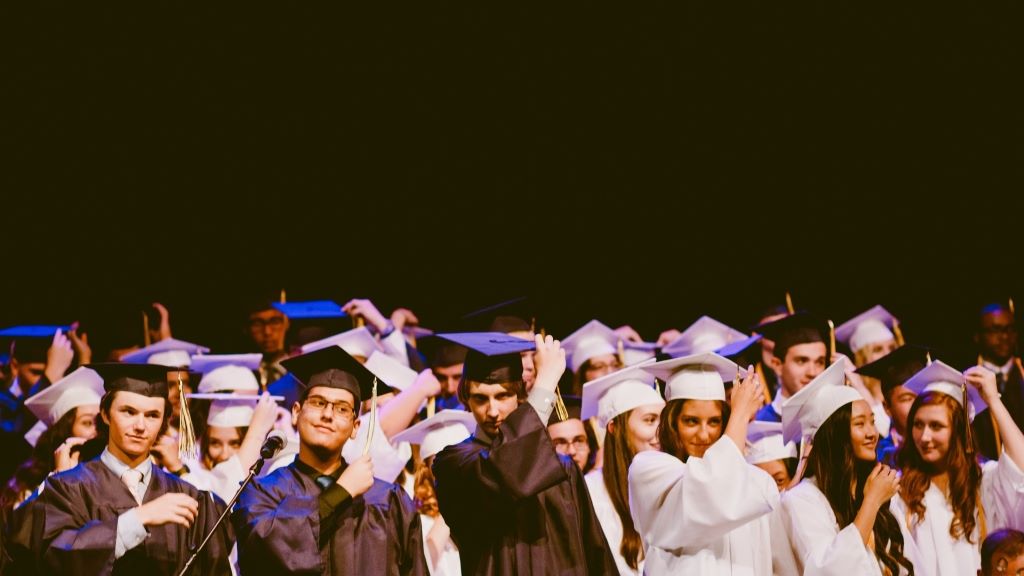Aristóteles tampoco tenía título universitario y, sin embargo, su nombre resuena todos los días en cualquier facultad de cualquier universidad del mundo. Un agricultor podría decirme cuál es la dirección del viento levantando un dedo, mirar al cielo y predecir la lluvia, si se avecina un temporal o si hay canícula. Los mejores abogados del país no pueden construir una pared, hacer la mezcla y usar la plomada. La señora que hace las pupusas en Los Planes no tiene certificados culinarios, y, sin embargo, no hay paladar nacional que no le esté infinitamente agradecido por su pericia. Es que no hace falta que usted tenga un cartón firmado por el Ministerio de Educación para reconocer y valorar lo que usted sabe y hace. Sería necio pretender que mis conocimientos jurídicos me alcanzan para decirle al alfarero como modelar el barro o al ganadero como ordeñar una res o al mecánico como cambiar las bujías. ¡Cuánto alivia que Dios nos relevara de la omnisciencia!
Hasta aquí todo marcha bucólico, idílico y pastoril, pero tenemos un problema: la arrogancia de un pueblo inculto que pretende saber más de lo que en realidad sabe y hacer más de lo que en verdad hace. Tanto abuso es que yo le diga al albañil cómo usar la plomada como que el albañil me diga a mí cómo se interpretan las leyes; tanto abuso es que el economista le diga al barbero cómo se usa la navaja como que el barbero le diga al economista cómo deben interpretarse los indicadores macroeconómicos; tanto abuso es pretender que un posgrado en Ciencias Políticas nos capacita para hacer pupusas, como pretender que tener la mejor pupusería de El Salvador ha convertido a la niña Mary en experta en asuntos políticos. Tener cualidades innatas para los negocios no hace a nadie experto en Derecho Corporativo y Administración de Empresas. Usted no va donde el electricista a que le repare las tuberías, no va donde el agricultor a presentar una demanda, ni donde el cura para que le construya la casa, o donde el boticario a que le quite las cordales, porque como diría Goethe hace varias centurias: “tú eres, al fin y al cabo, lo que eres. Ponte pelucas de millones de rizos, calza tus pies con zapatos de plataforma de una vara de alto y a pesar de todo seguirás siendo lo que eres”.
Es, precisamente, para evitar estas imposturas que existen los títulos de grado. Esos cartones ornamentales que cuelgan de las paredes y que nuestra cultura anti intelectual suele menospreciar con un odio exacerbado, no valen sino por lo que representan: porque certifican, dan certeza, dan fe de que su titular conoce sobre determinado campo de conocimiento. El hecho de que usted recele que muchos profesionales en El Salvador no dominan las materias que su título acredita no significa que la educación sea desechable y que un título sea canjeable en la tienda por un cartón de huevos; realmente significa que la desvalorización social de la educación ha hecho que algunos centros de estudio opten por hacer negocio y acaben por convertirse en clubes sociales donde en lugar de matrícula se paga membresía y donde los títulos son una especie de tarjeta premium para cliente frecuente.
A pesar de esta cultura infeliz que nuestra sociedad ha promovido e inculcado, es una excusa perversa y cínica este afán de generalizar y pretender que poseer instrucción formal no implica absolutamente ningún valor agregado a la autorrealización personal y, más perverso aún, aprovechar esta confusión para que cualquier pedante se permita hablar de cualquier cosa. Es que esta discusión no es sobre el valor de cartones decorativos, es sobre acreditación de conocimientos. Si usted cree genuinamente que los centros de enseñanza no ofrecen, en realidad, ningún valor agregado a la sociedad, por coherencia en el discurso, vaya, como Estrepsiades a incendiar la Academia, o como los bárbaros a destruir la Biblioteca de Alejandría.